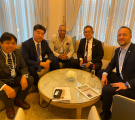Isocracias: o la cuestión del poder en el aparato estatal
Un gobierno expresa una voluntad colectiva mayoritaria que no debería admitir ni itinerarios zigzagueantes ni la inacción resultante del empate de fuerzas contradictorias sobre el rumbo a seguir.
Desde niños hemos aprendido que los términos isotermas, isoyetas e isobaras designan aquellas líneas imaginarias que, en un mapa, permiten unir puntos de la superficie terrestre que presentan similares valores de temperatura, precipitación pluvial o presión atmosférica.
También en la ciencia política, lejos del terreno de la física y la meteorología, podemos concebir un “mapa”, construido a partir de líneas imaginarias que unan “puntos” de similar poder. Propongo llamarlas “isocracias” (del griego, igual poder). Soy consciente de que, en la antigua Grecia, este término tenía otro sentido. Se empleaba para aludir a un gobierno en el que todos los ciudadanos poseen poderes políticos equivalentes. Así denominaban los atenienses su particular forma de democracia, gobierno de los iguales (pasando por alto que esa supuesta igualdad política excluía a mujeres, esclavos y extranjeros).
El sentido diferente que pretendo darle al término “isocracia” encuentra una clara asociación con el organigrama de un gobierno, donde se representan los niveles de autoridad de las diferentes unidades que lo componen (vulgo, ravioles) y, por lo tanto, también se dibujan las relaciones de poder que, al menos formalmente, mantienen entre sí quienes están al frente de esas unidades. De esta manera, todos los ministros tienen similar nivel de autoridad y a ellos están subordinados, en orden descendente, secretarios, subsecretarios, directores, jefes de departamento y así sucesivamente. Desde esta suerte de “cartografía institucional”, las isocracias de un organigrama gubernamental podrían representarse por líneas horizontales y paralelas, coincidentes con cada nivel de autoridad.
Naturalmente, sabemos que autoridad formal no equivale a poder efectivo. Y que son numerosas las variables que explican las fuertes diferencias de poder que pueden llegar a existir entre funcionarios ubicados en un mismo nivel de autoridad. Esas variaciones pueden deberse a ciertas coyunturas críticas, como una pandemia o el riesgo de un default, en que un ministro de Salud o de economía cobra particular centralidad con respecto a sus pares. O la dependencia de un gobierno de ciertos recursos críticos, como los que puede proveer un organismo recaudador, explica que un director nacional de aduanas tenga mucho mayor poder que, por caso, un director nacional de identificación civil. También las condiciones personales de ciertos funcionarios (v.g. imagen, carisma, poder territorial, capacidad negociadora) pueden justificar su sobresaliente lugar con respecto a sus pares. Esto es casi inevitable y el peso relativo de este tipo de factores determinará que las isocracias abandonen la rigidez horizontal de los niveles jerárquicos formales.
Mucho menos frecuente es que las isocracias atraviesen los niveles jerárquicos invirtiendo las relaciones de autoridad en sentidos inesperados o, incluso, absurdos. Por ejemplo, que un subsecretario posea poder suficiente como para adoptar decisiones que contradigan las directivas u orientaciones políticas de un ministro. O que el presidente de un país se vea impedido de actuar porque quien lo secunda tiene poder de veto sobre sus decisiones.
Cualquier parecido con la situación argentina actual no es pura coincidencia. Es la descarnada descripción de las graves y profundas distorsiones que muestra la estructura “organizativa” del gobierno nacional. Cuesta concebir un vuelo en medio de fuertes turbulencias, en que el copiloto del avión intenta accionar los comandos de la aeronave en dirección opuesta a la que pretende al mismo tiempo el capitán: el inevitable zigzagueo solo presagiará desastre. O imaginar un frente de batalla en el que un teniente desoye las órdenes de atacar de un general, y decide en cambio retirar las tropas bajo su mando. Su condena puede llegar al fusilamiento.
La gestión institucional –y la gestión estatal no es una excepción– exige respetar ciertos principios; no es una ciencia improvisada ni un conjunto de prácticas ad hoc. Hace un siglo, Henri Fayol acuñó el término “unidad de mando” para referirse a uno de sus 14 principios básicos de organización. No hizo más que proponer un concepto que bien habían conocido y aplicado mucho antes los faraones o Cristóbal Colón, ya que sin unidad de mando no se hubieran construido las pirámides de Egipto ni hubieran llegado a América las naves colombinas.
Fayol proponía otros principios que tampoco parecen caracterizar a la gestión estatal argentina: jerarquía, división del trabajo, autoridad, disciplina, responsabilidad y, sobre todo, unidad de dirección. Paso por alto la rendición de cuentas, contracara de la responsabilidad; o la superposición de funciones, que si bien contradice el principio de división del trabajo, es casi inevitable en toda administración pública. Pero cuando no existe unidad de dirección, la gestión responsable desaparece.
¿Cuál es el plan de vuelo frente a una turbulencia seria? ¿Cuál, la estrategia militar en un conflicto bélico? La misma pregunta se plantea permanentemente la opinión pública frente a la ausencia de un plan de gobierno. O cuando compara esta ausencia con la experiencia de países en los que parecen existir “políticas de Estado”, algo así como orientaciones básicas que se mantienen en el tiempo incluso frente a cambios importantes en la naturaleza del régimen político.
Pero ¿puede haber un plan cuando las isocracias de la estructura estatal se distorsionan al punto de invertir la dirección de las líneas de autoridad? ¿O debemos considerar que existe, además del organigrama formal, una suerte de “organigrama invisible” que se le superpone de modo contradictorio? Creo que en esto reside, en definitiva, la explicación: al lado, o por detrás, de las isocracias que unen los puntos de igual autoridad y permitirían asegurar una aceptable “unidad de mando”, parece haber otra estructura que une puntos de “igual dirección política”, pero son fuertemente contradictorios entre sí, lo que desvirtuaría las bases sobre las cuales se construye una coalición política gobernante.
Por lo tanto, las isocracias basadas en el respeto al principio de unidad de mando, con sus inevitables desvíos internos debidos a diferencias de poder en los distintos niveles de autoridad, se ven irremediablemente interferidas por “estas otras” isocracias, que contrarían el principio de unidad de dirección y, por lo tanto, tornan imposible coincidir en un plan.
Cuando en el célebre País de las Maravillas, Alicia pregunta al gato de Cheshire qué camino tomar, su respuesta es clara: “Si no sabes adónde vas, cualquier camino te llevará allí”. Cuando la ciudadanía se manifiesta en las urnas, indica a sus agentes estatales adonde quiere ir. Un gobierno expresa, entonces, una voluntad colectiva mayoritaria que no debería admitir ni itinerarios zigzagueantes ni la inacción resultante del empate de fuerzas contradictorias sobre el rumbo a seguir. Unidad de dirección y unidad de mando son inseparables para lograr un objetivo, o poder llegar a alguna parte.
Artículo disponible en el diario La Nación.